Leones no solo le ha ofrecido al país buenas cosechas de granos, sino también profesionales que marcan la diferencia. Este es el caso de Sergio Dassie, el científico que desde 2021 dirige el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), uno de los centros de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) vinculado con la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Tras finalizar sus estudios en la ENSCBA en 1985, Dassie comenzó a estudiar física en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), pero a los 2 años decidió pasarse a la Facultad de Ciencias Químicas. “En 1987, un compañero me dijo que había una carrera de química, y así llegué a esta ciencia. Con él nos inscribimos y comenzamos a cursar la licenciatura en Química. A mí siempre me gustaron las ciencias exactas, la matemática, la física, la química. Luego, decidí seguir con un doctorado y un postdoctorado en Química, pero todas las herramientas que aprendí en FAMAF me siguen impactando en lo que hago”, le contó Dassie a Nuevo Día.
Hoy, a sus 57 años, el leonense es profesor titular en el Departamento de Fisicoquímica de la FCQ (UNC), investigador principal de CONICET y director del INFIQC, donde pasa sus días entre experimentos, ecuaciones y actividades de laboratorio.
“Mi especialidad dentro de la química es la fisicoquímica, una disciplina que trata de comprender, a través de leyes muy simples y elementales, cómo se comporta el universo, por decirlo majestuosamente. En línea general, al hacer experimentos, trato de representar esos sistemas materiales que estudio con ecuaciones matemáticas y leyes de la física, buscando siempre de simular, de obtener mediante modelos, respuestas similares a las que obtengo experimentalmente”, explicó el docente e investigador.
En un contexto con muchas dificultades para las universidades públicas y el sistema científico-tecnológico debido a problemas con su financiamiento, Dassie le comentó a Nuevo Día en qué consiste su trabajo como científico, explicó por qué el conocimiento resulta crucial para el desarrollo del país y analizó el vínculo de la UNC con comunidades del interior, de donde él proviene.

La ciencia que nos rodea
Actualmente, en el instituto que dirige Sergio Dassie trabajan cerca de 270 personas, quienes se ocupan de diferentes líneas de investigación. En el caso del leonense, se especializa en sistemas de líquidos inmiscibles. “El ejemplo más sencillo es el caso del agua y el aceite, estudiamos lo que pasa en esas interfaces, en la zona de contacto entre ambos. Eso es muy útil, por ejemplo, para hacer sensores”, señaló.
La pasión con la que Dassie se detiene a explicar procesos físicos extremedamente complejos permite entender por qué logró posicionarse en el competitivo mundo académico y, a la vez, demuestra la importancia que los estudios que se desarrollan en el país tienen en la vida cotidiana de las personas.
“Hay una serie de electrodos a los que se les llama electrodos selectivos aniones, los cuales dependen mucho de la información que recabamos y armamos para esos sistemas. Por ejemplo, cuando se hace una operación a corazón abierto se monitorea permanentemente las cantidades de sodio y de potasio que circulan en sangre (cationes sodio y potasio), y eso se puede hacer con el electrodo selectivo. A la vez, cuando vas al bioquímico y llevás la muestra de sangre o de orina, lo que hace ese profesional es utilizar un autoanalizador. La mayoría de los autoanalizadores están compuestos por una serie de electrodos selectivos que miden distintos iones, aniones y cationes, lo cual le permite a ese bioquímico analizar y decirte cómo están tus electrolitos”, dijo.
En base a estos procesos que describe, ¿qué actividades desarrollan en el instituto que dirige y de qué modo ese trabajo impacta en la población?
SD: Básicamente, lo que nosotros hacemos es la ciencia básica para poder generar esos electrodos selectivos de los cuales hablé antes. Además, trabajamos en biomateriales. Puntualmente, lo que tratamos de hacer son bioplásticos, los cuales pueden ser utilizados como biomateriales o reservorios para alimentos, por lo que trabajamos codo a codo con gente que sabe mucho de bioquímica para tratar de generar nuevos materiales que impacten en la salud de las personas.
Hace unos años, por ejemplo, hicimos un desarrollo con proteínas que habían sido tratadas térmicamente y eso permitía cubrir superficies antibacterianas. Tenemos una patente con este tipo de procedimiento, así que de alguna manera llegamos a las personas de manera directa.
La ciencia básica es sumamente importante, pero a veces sus frutos no se ven en meses, sino en décadas. Hay que encontrar la manera de que lo que uno hace en ciencia básica pueda ser aplicado y que eso pueda llegar a un dispositivo, una patente o un producto.
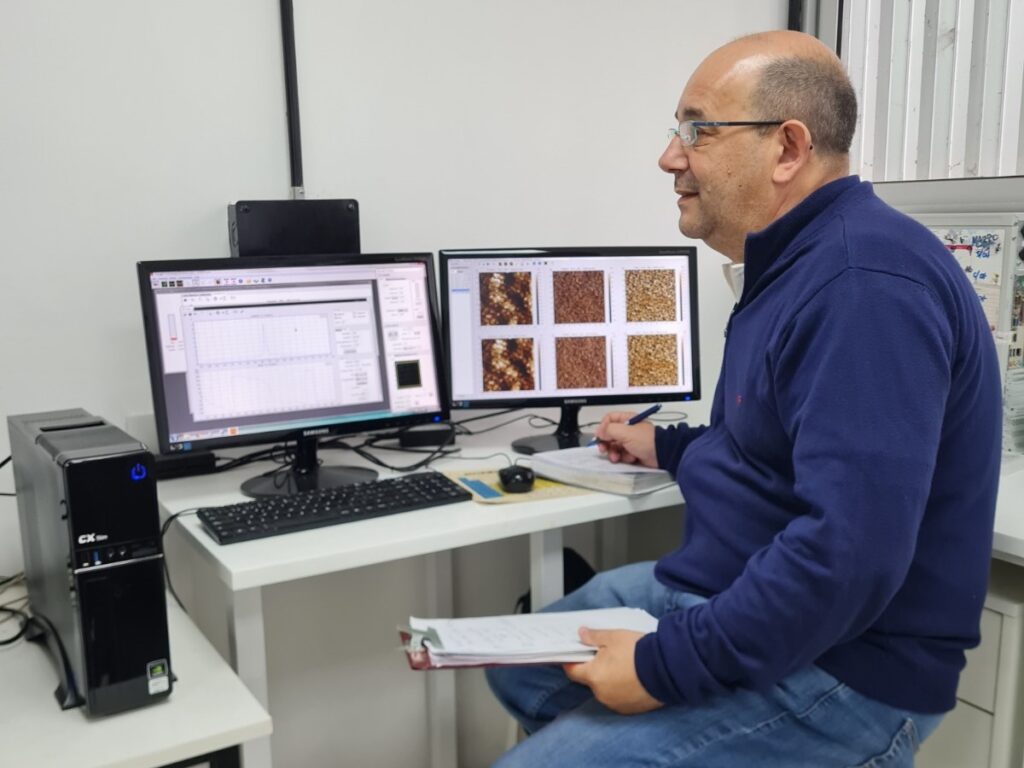
¿Cuántas personas trabajan en el instituto?
SD: En el INFIQC trabajamos más de 100 investigadores y más de 100 becarios, a quienes se les suman 25 agentes del personal de apoyo, dedicados a ayudar en la investigación, y 5 administrativos, por lo que somos más de 230 personas.
En este instituto, nos dedicamos a la aplicación de la fisicoquímica, de leyes muy simples y básicas provenientes de la química y de la física, que permiten explicar una determinada cantidad de procesos.
Entre esas personas, algunas trabajan en fotofísica y fotoquímica. Por ejemplo, en el caso de un protector solar, los científicos de nuestro instituto analizan qué tipo de propiedades tienen las moléculas que componen a ese protector solar para que absorba en un determinado rango de longitudes de onda, es decir, de colores de la luz.
Otros trabajan en la generación de nuevos materiales o de superconductores a bajas temperaturas, que permiten llevar corrientes eléctricas sin disipación de calor. Asimismo, hay equipos que se especializan en superficies, síntesis molecular o modelado, entre otros temas. Trabajamos junto a físicos, biólogos, matemáticos y eso es lo que hace enriquecedor todo esto.
Universidad y sociedad
“Las universidades nacionales son públicas, laicas y gratuitas. Tres palabras que suenan muy lindas cuando se las dice juntas. No voy a hablar sobre lo público y lo laico, espero que todo el mundo entienda eso, pero sí me gustaría referirme a lo gratuito. Gratuito no existe nada en este mundo, lo pagamos entre todos y, por eso, entre todos mantenemos las aulas abiertas y permitimos que las universidades nos provean de profesionales en distintas áreas que impactan directamente en la sociedad”, afirmó Dassie.
Y agregó: “Basta con transitar las calles de Leones, de Marcos Juárez o de cualquier ciudad dentro de nuestro querido país para encontrar a un bioquímico, a un médico y a cada profesional formado, en su mayoría, en una universidad nacional. Entonces, hay una vuelta necesaria de esos impuestos que pagamos todos en la formación de las personas que nos ayudan a vivir y a convivir, cada una aportando su grano de arena. De allí que, desde ese punto de vista, las universidades también le devuelven necesariamente a la sociedad que financia la educación, la extensión y la investigación”.
Esto que menciona son los 3 pilares de la universidad pública en Argentina. ¿Cómo se materializa el último aspecto en la vida de la gente?
SD: La vuelta de la investigación a la sociedad puede ser un poco más difícil de ver, pero si uno sale a la calle, se va a encontrar con una cantidad enorme de cosas que han sido generadas dentro de un laboratorio por 3 personas que, a lo mejor, se quedaron toda la noche investigando.
Si uno mira un yogur con probióticos, por ejemplo, o si busca dentro del tarro, éste tiene el sellito de CONICET, ya que las y los investigadores de Tucumán han hecho su aporte. Si uno mira los plásticos que nos rodean en nuestra vida cotidiana, todos son sintéticos y han salido de los laboratorios.
Ni qué hablar del área ganadera y agrícola. La mayoría de los herbicidas y todo lo que se utiliza para mantener en marcha un campo tiene ese sello. Todo esto tiene que ver con un químico que ha trabajado denodadamente para descubrir la molécula que va a servir para producir una modificación en el producto final, y lo mismo con los silobolsas, que hoy abundan en nuestra pampa gringa.
Tenemos personas buscando la cura del cáncer en todos los laboratorios. Una de las más destacadas es Gabriel Rabinovich, un cordobés con quien me tocó el honor de ser compañero de promoción. Luego, él se fue a Israel y se asentó en Buenos Aires. Es un científico con gran capacidad, que lucha permanentemente por descubrir cuáles son los mecanismos por los que hay células buenas que se transforman en tumorales y terminan derivando en un cáncer.
Así que desde ese punto de vista, el ida y vuelta entre la universidad, el sistema científico-tecnológico y la sociedad es permanente.

En esa relación, ¿qué materia tiene pendiente la universidad pública con comunidades del interior, donde no existe tanta cercanía con las casas de estudio como en las ciudades donde están sus sedes?
SD: Probablemente, las universidades deberían tener una apertura mayor, me refiero a un rol más vinculado con lo social. La UNC posee una cantidad enorme de universidades populares y, de alguna manera, eso implica trabajar sobre el territorio. Estos espacios pretenden universalizar a la universidad en el sentido más amplio de la palabra, para que todo el mundo tenga contacto.
Esas universidades populares tienen la idea de generar un horizonte universitario para aquellos que no lo consideran. Esto no es algo sencillo. Tenemos una universidad que es de todos, pero la universidad debería ser para todos porque si el pueblo es instruido, educado, es mucho más difícil que lo engañen con alguna idea inadecuada para el país, la provincia o el municipio. Siempre pasa eso.
Entonces, hay que fortalecer el vínculo de las universidades nacionales con el territorio. Creo que la UNC, de alguna manera, ya lo está logrando, pero no es el único ejemplo a nivel de universidades nacionales que hacen este tipo de trabajo.
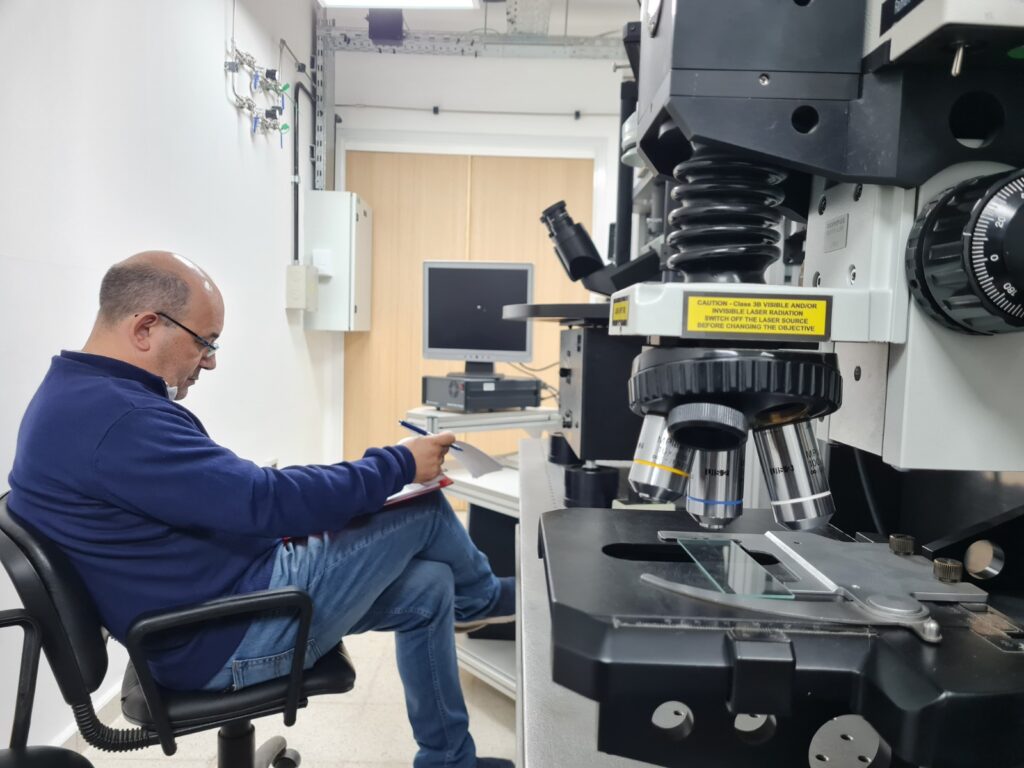
Teniendo en cuenta su trayectoria, ¿qué le diría a los jóvenes leonenses que sienten curiosidad por la química, la física o la biología, pero no saben muy bien si empezar a estudiar en este contexto difícil para las universidades?
SD: Hay una cosa que es maravillosa para cualquier persona que sienta el bichito de la curiosidad por la química, la física o lo que llamamos las áreas duras, y es la pasión. Cuando uno tiene la intención de conocer cómo funcionan las cosas, cómo se genera el arco iris, cómo un insecto puede volar necesariamente hacia la luz, cómo una luciérnaga deja ese rastro de luz en las noches de verano, seguramente necesita conocer más.
Y la manera de conocer más está en los libros, en los profesores y las profesoras que ya han hecho un trayecto, que conocen, tienen experiencia y la pueden volcar a lo que podríamos definir discípulos y discípulas. Es la cosa más copada que existe.
La transmisión de ese conocimiento a alguien que está ávido por obtenerlo, creo que es la fuerza que impulsa a que una persona se eduque, aprenda, discuta, confronte, porque de eso se trata. Se trata de aceptar lo bueno, de confrontar lo que no es tan bueno -o lo que uno cree que no es tan bueno- y de esa manera seguir adelante. Entonces, cada persona que tenga la posibilidad de estudiar debería, por lo menos, intentarlo.
Si no le gusta, puede decir que no y hacer otra cosa. No todo el mundo necesariamente tiene que tener un título, pero qué copado es contar con esa posibilidad. Quien lo hace, lo intenta, por lo menos está honrando a aquellas personas que no tienen en su horizonte a la universidad. Ese es el legado para nuestros hijos, hijas, nietos, nietas… la búsqueda del conocimiento, porque de ese conocimiento surgen todas las cosas bellas y buenas que tiene este querido mundo.
Fotografías: gentileza Sergio Dassie / INFIQC.





